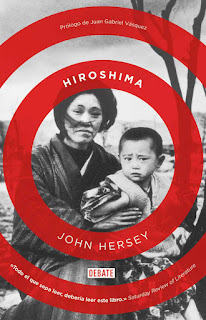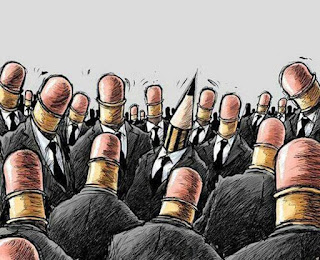El
31 de agosto de 1946, la revista norteamericana The New Yorker publicó Hiroshima,
un año después de que el Enola Gay lanzara
una bomba atómica sobra la ciudad japonesa de Hiroshima. Su autor, John Hersey,
era corresponsal conjunto de las revistas Time
y The New Yorker en Shangai, China.
Estuvo tres semanas en Japón haciendo lo que conocemos como trabajo de
investigación para, dos meses después, presentar un documento de 150 páginas a
sus editores de Estados Unidos. El editor ejecutivo del The New Yorker, William Shawn, estaba preocupado por la ausencia de
lo humano en las publicaciones que habían sobre Hiroshima y, con Hersey en
Asia, las cosas se dieron para la realización del reportaje. Inicialmente, los
editores sugirieron que el texto se publicara en cuatro partes, pero Shawn
insistió en que se publicara completo en una sola edición. Y así fue, Hiroshima ocupó todas las páginas de la
edición y se convirtió, como lo reconocería la historia, en el artículo más
famoso del mundo. De hecho hay varias historias y anécdotas alrededor de la
publicación, pues llegó a ser reseñada como libro, traducida a muchos idiomas,
y Albert Einstein ordenó mil copias, solicitud que nunca fue atendida.
Hersey
construye su reportaje a partir de seis personajes: Hatsuko Nakamura, Doctor
Terufumi Sasaki, Padre Wilhem Kleinsorge, Toshiko Sasaki, Doctor Masakazu
Fujii, y Kiyoshi Tanimoto. El autor utiliza la técnica del relato alternado,
saltando de un personaje a otro, permitiendo que cada uno lleve a cabo su rol
en la historia. En algunos casos los personajes coinciden y se cruzan, unos con
más relevancia en la vida de los demás que otros, pero todos víctimas de uno de
los más grandes atentados contra la vida en la historia de la humanidad.
La
estructura general del texto consta de cinco capítulos que dan cuenta de los
acontecimientos posteriores a la explosión de la bomba atómica. Se describe
hábilmente, con una visión enfocada desde el relato de los personajes, la
atmósfera oscura y confusa que rodeó a Hiroshima, envuelta en un manto de dolor
y muerte, que contrastaba con la reacción de los japoneses, más resignados que
iracundos.
Resulta
interesante la manera en que el desarrollo del primer capítulo, “Un resplandor
silencioso”, se ajusta perfectamente al nombre del episodio. Todo parece
ocurrir mientras el tiempo se congela, la gente se calla, y todo pasa en un
instante de silencio fulminante, un silencio que se lleva por delante un puñado
de vidas cuyos gritos terminaron enterrados en un vacío ruidoso, tal vez
demasiado, para la memoria de Japón. El cielo brilla, estalla, resplandece; la
gente no se inmuta ante semejante espectáculo de luz que, sin ceder una
milésima de segundo, saca a volar todo aquello cuyo brillo, absolutamente
penetrante, alcanza a iluminar.
Con
la luz llega el fuego que, paulatinamente, regresa el sonido a las calles de
Hiroshima. Regresa con gritos, lamentaciones y llamados de urgencia. Ante cada
paso que dan los supervivientes del ataque, se encuentra la presencia del
peligro, la inminencia de la muerte. Pero no es únicamente el fuego que consume
las casas, los edificios y los vehículos el que se propaga en la ciudad; el
fuego del dolor, de las quemaduras que dejan en carne viva los rostros de los
habitantes de Hiroshima, se extiende con mayor fulgor por los barrios, parques
y ruinas de un territorio fácilmente confundible con el mismo infierno, la
combinación de los nueve círculos.
Con
el pasar de los días, sin estabilizarse del todo, la población de Hiroshima se
convierte en la cuna de múltiples hipótesis de lo que pudo haber sido la causa
del desastre. Comienzan a proliferar teorías con las que mucha gente se satisface:
“… no era para nada una bomba; era una especie de fino polvo de magnesio que
habían rociado sobre la ciudad entera, y que explotaba al entrar en contacto
con los cables de alta tensión del sistema eléctrico de la ciudad”. Lo curioso
del asunto es que esta teoría, por ejemplo, se tenía por muy cierta por proceder
de un periodista, de lo que se puede inferir que, al menos en esa época, el
periodismo en Japón gozaba de gran prestigio.
Se
hablaba mucho de los daños, las estadísticas, los funerales de los muertos,
pero casi nada de la bomba, o mejor, de las causas y consecuencias de ella. No
se problematizaba mucho el tema de la guerra. Es más, para sorpresa nuestra,
muchos japoneses decían que su sufrimiento era causa de no haber estado lo
suficientemente preparados para el ataque. Casi todos veneraban al emperador,
incluso se conmovieron más al oír la voz del emperador por radio que al ver los
cuerpos de sus familiares deformados por la bomba. Había un nacionalismo
exacerbado, que hacía que la gente sobreviviera no por instinto sino por
orgullo, por patriotismo.
No
dejó de llamarme la atención que el cristianismo fuera un tema predominante a
lo largo de la historia, pues tres de sus personajes estaban vinculados
directamente con el credo (un cura, un pastor y una monja). Lo digo porque en
el imaginario que tenemos de Japón son otras las creencias religiosas que se
practican allí, como el taoísmo, el sintoísmo o el budismo. Pues bien, aquí
tenemos un buen ejemplo para observar algo distinto. Que cada quien saque sus
propias conclusiones.
Hiroshima es
un libro para reflexionar, para ubicarnos por un momento en una ciudad que
sufrió la brutalidad de la guerra, que prácticamente se extinguió y tuvo que
resurgir de sus cenizas. Es, inevitablemente, un texto con tanta vigencia hoy
como en 1946, cuando fue publicado. En estos días, cuando se habla de una
posible III Guerra Mundial, deberíamos detener nuestros ojos en las páginas del
reportaje de Hersey, pues echando un vistazo atrás podríamos pensar mejor lo
que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Será mejor leer Hiroshima a
tiempo para evitarle a las próximas generaciones la lectura de un libro como
este, pero con otro nombre.
Juan Hernany Romero C.
@SectaDeLectores